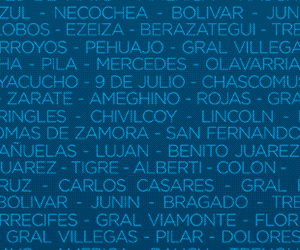Messi y Mbappé. El rey y el heredero al trono. Todo está listo. Es la batalla final. El combate de todos los tiempos. Así tenía que ser. Ya jugaron en una Copa del Mundo. Fue hace cuatro años, pero entonces todo era gris para uno y dorado para el otro. El niño parisino salió campeón en Rusia 2018. El intervalo mundialista lo llevó a ser compañero del mejor del mundo. Y eso, evidentemente, era una contradicción: el futuro mejor del mundo siempre ha querido demostrar que su eclosión no es postergable y que no depende del adiós del monarca.
Por eso la final del domingo lo tiene todo. Qatar 2022 ha sido, en realidad, un Mundial que lo ha tenido todo. La épica ha dado sentido a un torneo pútrido en su génesis y que lucía, justamente, como la primera prueba del futurismo futbolístico. Hoy nadie sabe en dónde será la Copa del Mundo de 2034, en doce años, pero desde 2010 hemos escuchado de Qatar y su Mundial. Y ya casi se acaba. Eso pasa con las grandes citas de la vida: esperas tanto por ellas que, cuando al fin están ahí, se acaban tan rápido que te preguntas si valió la pena comerse las uñas tanto tiempo.
La Copa del Mundo terminará y en cuestión de días nos descubriremos hablando de Champions League, el Madrid, el Barcelona, City, PSG, Bayern, Liverpool. De hecho, aunque sea anticlimático recordarlo en estos momentos, Messi y Mbappé volverán a ser compañeros en unas tres semanas. Y en dos meses, lapso que parece una eternidad, irán en busca de la Champions otra vez. De esas, el argentino cuatro. Mbappé, ninguna. Pero Kylian tiene un Mundial que, habrán escuchado mil veces, ganó cuando tenía 19 años.
Ahora tiene 24. No ha pasado nada excepcional en su carrera de Rusia a Qatar. Mete muchos goles, sí. Muchos de verdad. Pero no se ha convertido en lo que todos esperaban ni ha cumplido las desaforadas expectativas nacidas hace cuatro años. Sí, que es un jugadorazo lo saben en todos los rincones del planeta. Pero falta algo. Muchos algos. Perdió una final pandémica de Champions contra el Bayern y, en general, ha acumulado decepciones en la Ciudad de la Luz, no sin eternizar un coqueteo inconcreto con el Real Madrid.
Todavía no decide qué jugador quiere ser: un goleador irredento o un creador de juego. Quizá por la obsesión de convertirse en un ilusionista ha dejado ir la oportunidad de marcar muchos más goles —y más importantes—. Lleva 240 en toda su carrera (217 en clubes y 33 en selección). Es una brutalidad, pero no basta para cederle el trono. Porque Mbappé está a un pestañeo de entrar al club de jugadores que muestran su mejor cara cuaternalmente, en el Mundial. El asunto es, obvio, que lo suyo no se reduce a actuaciones emotivas y ya: detrás de cada huella queda la estela de lo inmortalmente útil. Dos finales en dos Mundiales y nueve goles. ¿Quién podría reprocharle fracasos incontables en el PSG si el domingo es bicampeón del Mundo? ¿Eso lo convertiría en el mejor de manera automática e irrevocable?
Messi no le quiere pasar la antorcha a nadie. Hay que imaginar lo que va a ser ese vestidor parisino si el niño le quita la gloria al maestro. Lo que le ha hecho Lionel a la mente de todos es impagable, pero también imperdonable: ¿Ahora qué vamos a hacer si el domingo no levanta el campeonato del mundo? ¿En dónde nos vamos a esconder? ¿Quién va a remendar un guion arruinado de última hora?
En algún lugar de la existencia Messi ya fue campeón del mundo. Ya pasó, pero no lo hemos visto. Y como no lo hemos visto, todavía es un espejismo creer que está a 90 minutos de ser real. O 120. O 120 y penales. Como quieran. En el futbol no existen finales perfectos ni justicia. Por eso elija usted la tragedia que más le guste: el niño que no pudo tomar la corona definitiva y cayó ante el magisterio del insuperable rey de todos los tiempos; o el mago que a pesar de su magia, como dice Rata Blanca, nunca pudo conocer la Copa del Mundo. Si el futbol es un estado de ánimo, hay que prepararse para una depresión perpetua. Alguna cuota debe cobrar este juego, el más hermoso que existe.